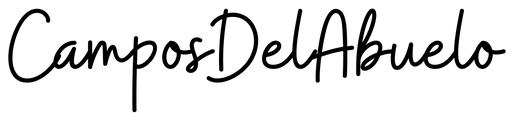¡Buenos días!
Hoy vengo con un tema que parece sacado de una película de ciencia ficción: polinización con drones. Sí, has leído bien. Resulta que ya existen robots voladores sustituyendo a abejas.
Drones autónomos volando por los campos, con sus sensores y mini-tanques de polen, zumbando entre flores como si fueran insectos mecánicos futuristas. Y aunque lo que te voy a contar no es exactamente un episodio de Black Mirror, no se queda muy lejos.
La idea, en el papel, tiene su gracia: en sitios donde se han perdido las poblaciones de abejas a causa de pesticidas, enfermedades o simplemente por la pérdida de hábitat, estos drones podrían entrar en acción. Vuelan con precisión, sueltan polen a las flores seleccionadas gracias a sensores que detectan cuáles están listas para ser polinizadas, y en teoría ayudan a garantizar la cosecha.
Hay agricultores en Japón que ya los usan en invernaderos. Y si la cosa se pone complicada con la falta de polinizadores, quién sabe, quizás pronto empiecen a verse también en nuestros campos valencianos.
Por ejemplo, con la flor de la pitaya a veces se dificulta la situación de los polinizadores porque es un trabajo nocturno y, sus flores, al ser tan grandes, necesitan que el trabajo se realice de manera manual. Hace algún tiempo te comenté sobre esto en esta newsletter.

Pero ahora viene la otra cara de la moneda. Porque, como se suele decir en el campo, “cuando ves oveja sin esquilar… por algo será”. Y es que a pesar de su aparente modernidad, este tipo de polinización plantea peligros que aún no estamos preparados para afrontar.
Lo primero es el polen. ¿De dónde sale el polen que usan estos drones? Pues no siempre se sabe con certeza. A día de hoy, no hay ningún sistema robusto que garantice el origen, trazabilidad y sanidad del polen comercial.
¿Y qué pasa si ese polen va cargado con hongos, virus o bacterias sin que nadie lo sepa? Bueno, imagina un dron repartiendo esporas invisibles a toda pastilla por medio campo de naranjos. Lo que parecía una ayuda puede convertirse en un caballo de Troya.
De hecho, estudios recientes han detectado patógenos como Botrytis o Sclerotinia en polen utilizado para drones. Y lo más preocupante es que este tipo de contaminación cruzada no solo afecta a las plantas.
Cuando introducimos patógenos nuevos en una zona, estamos afectando también a los insectos del entorno. Y si empezamos a interferir en la biodiversidad —esa misma biodiversidad que lleva siglos equilibrando nuestras huertas— corremos el riesgo de romper algo que no sabemos cómo reparar.

Además, está el tema del biocontrol. Porque por si no lo sabías, los polinizadores naturales (abejas, sí, pero también escarabajos, sírfidos y una lista larga de bichitos) no solo transportan polen. También ayudan a mantener a raya ciertas plagas de manera natural.
Pero si sus visitas bajan un 40%, como se ha visto en varias zonas donde se ha probado esta tecnología... ese equilibrio se va al garete. Y el único plan B, por ahora, es volver a los químicos que tanto daño han hecho ya al campo.
Para colmo, tampoco hay una regulación clara. Hay países que ya han prohibido esta práctica en áreas de alta biodiversidad o la tratan como un pesticida biológico. Pero en la UE mismo, aún se está viendo qué hacer. Esto avanza más deprisa que las normativas, y eso siempre es una receta para el desastre.
Por eso, desde aquí, seguimos apostando por lo de siempre: respetar los ciclos, cuidar de las abejas, poner flores auxiliares en los márgenes del campo, y trabajar mano a mano con la naturaleza y no contra ella. Puede que poner casas para abejas solitarias o sembrar setos florales no luzca tanto como tener un ejército de drones zumbando, pero a largo plazo da muchos más frutos, en todos los sentidos.
Así que ya sabes: antes de aplaudir la "solución tecnológica del año", conviene hacerse la pregunta de siempre: ¿esto está ayudando al campo... o solo parcheando los problemas que nosotros mismos hemos creado?
Nosotros, como siempre, seguimos con los pies en la tierra. Literalmente.
¡Que tengas una feliz semana! 🌿